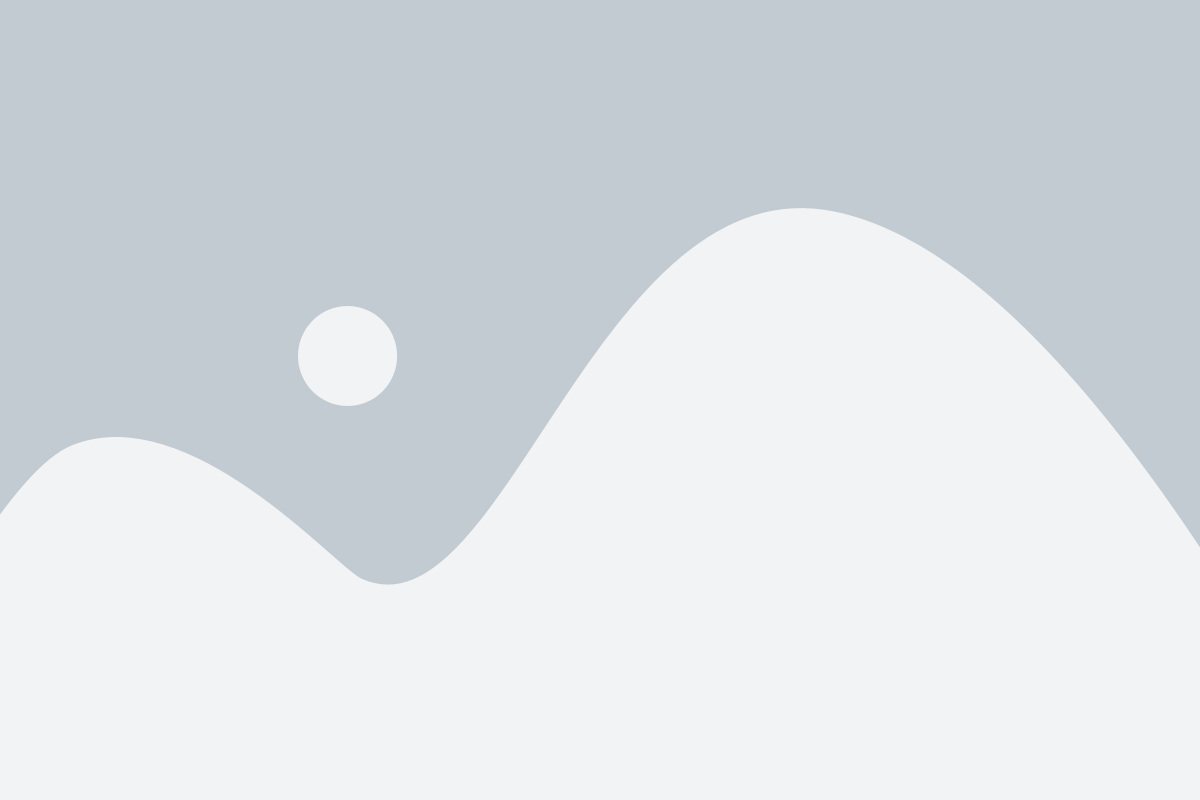Compañía Ítalo Argentina de Electricidad / Subestación N. 89, Parque Mujeres Argentinas, Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires – Argentina
Fotografia
Texto 1:
Trata-se de uma antiga subestação desativada da Compañía Ítalo Argentina de Electricidad.
Era a subestação N. 89.
Texto 2:
Casitas de princesas o castillos de señores feudales aún se pueden descubrir en la trama urbana. Se reconocen por sus muros de ladrillos a la vista, arcos de medio punto y hasta escudos grabados. El conjunto de edificios de porte medieval que todavía sigue en pie responde a las usinas y subestaciones de transformación eléctrica que construyó la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), más conocida como la Ítalo. Entre 1911 y 1912 desparramó por la ciudad casi 200 construcciones de distintas escalas pero con un estilo común: el románico lombardo. Con base de piedra, las torres (algunas más altas que otras) presentan un reloj en el remate, dignas de cualquier castillo de Florencia.
Es que estos proyectos, cuyo ejemplar más destacado es La Usina del Arte, en La Boca, fueron desarrollados por el arquitecto italiano Giovanni Chiogna, que trajo desde Trento a Buenos Aires las influencias florentinas y neorrenacentistas. En La Usina aplicó todos los recursos palaciegos y estilos dominantes en fábricas e iglesias de su época. La construcción que arrancó en 1914 y se inauguró en 1916 fue, desde el minuto 0, un hito en el paisaje urbano. Cuando la obra monumental de 7500 m2 se implantó en Caffarena 1, Chiogna no se imaginaba que la planificación urbana futura le acercaría como vecino lindero a la Autopista Buenos Aires –La Plata, un mirador privilegiado a la estructura que fue restaurada en 2012. Esta recuperación respetó las fachadas internas revestidas en piedra París con basamento granito y las molduras y capiteles de gran valor patrimonial.
El “palacio de luz”, como se conocía al edificio, alojaba en su interior puentes grúas, turbinas, calderas e instalaciones para almacenamiento y distribución eléctrica. Luego de la intervención pasó de generar y distribuir corriente continua a contener un centro cultural que atesora una joyita moderna en su nave principal: una sala sinfónica para 1200 espectadores. El anexo es hoy la sede expositiva del Museo del Cine, construido entre 1919 y 1921 y conectado a la Usina a través de una calle interna: allí vivían los ingenieros y el personal jerárquico de la central eléctrica.
Sin embargo hay más subestaciones desperdigadas por los barrios, aunque menos conocidas. En Av. San Juan y Paseo Colón aún queda en pie otra, donde la firma de Chiogna recuerda la arquitectura de época. En las Cañitas (calle Chenault al 1900), en San Cristóbal (Estados Unidos al 2200) o en Almagro (Gascón al 1000, donde funciona la discoteca Amérikca). Aunque con un rol secundario, las subusinas eran las encargadas de la distribución eléctrica por todos los barrios. Hacia 1920, la CIAE administraba 57 subestaciones y en 1928 llegaba a Lomas de Zamora y Quilmes.
Entre los miles de inmigrantes italianos, el nombre de la empresa caló hondo y enseguida generó sensación de pertenencia. Pero la denominación era engañosa. El auténtico propietario de la Ítalo Argentina era el holding suizo Motor Columbus, involucrado en una madeja de concesiones y negociados que derivaron en pedidos de informes y comisiones de investigación desde la Cámara de Diputados. Eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial y en el país se habían fortalecido las estructuras monopólicas. La electricidad fue parte de un proceso que terminó en escándalo.
Con el tiempo, las réplicas de estilo medieval fueron desapareciendo. Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) absorbió la compañía en 1979 y después pasaron a integrar la lista de bienes estatales. Demolidas o abandonadas, algunas se salvaron del olvido y hasta se transformaron en viviendas particulares, como la espectacular casa de Julián Álvarez al 1700. En Recoleta, figura una subestación en Pacheco de Melo 3031, mientras que en Balvanera sigue en pie la de Tucumán 2453 y la de Estados Unidos 2242. En Caballito, en la calle Méndez de Andes 1657 la señalética con rayos amarillos advierte que, aún, allí sigue funcionando una subestación.
Otras siguen cumpliendo su función para Edenor o Edesur. Sorprende también la mínima y solitaria torre de Av. Figueroa Alcorta al 3800, a la altura del Jardín Japonés. Y entre medianeras, la de Paraguay 4511, con las paredes grafiteadas.
En el relevamiento del guía de turismo Robert Wright, un estadounidense dedicado a organizar walking tours (caminatas turísticas) por Buenos Aires, figuran varios ejemplos. “Si tiene una estructura CIAE en su barrio deje un comentario con la dirección exacta y una identificación visible. Había 85 subestaciones construidas a fines de la década de 1920 y 75 aparecen en esta lista. Se solicita ayuda especial a los vecinos de Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes”, solicita Wright en su blog.
Mientras otras quedaron obsoletas y fueron demolidas, unas pocas lograron cambiar de piel. Es el caso de la Usina del Arte y de la recuperación del edificio del Museo del Holocausto, en Montevideo 919, catalogado con protección patrimonial. Allí se respetó la arquitectura original para duplicar su superficie con la misión de ubicar al visitante en los complejos escenarios impuestos por el régimen nazi. De la subusina de 1915 al dinámico espacio de memoria y divulgación inaugurado en 2019, la restauración conservó la fachada ornamentada y el patio. Estas piezas de infraestructura que se transformaron en espacios culturales ofrecen la oportunidad de viajar en el tiempo y conocer, al menos desde sus ladrillos, cómo era la ciudad a principios de 1900. Texto de Vivian Urfeig / La Nacion.
Texto 3:
La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), más conocida como “La Ítalo” fue una empresa argentina de electricidad perteneciente al holding suizo Motor Columbus, creada en 1911, que se destacó por prestar el servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entre 1912 y 1979.
Realizó un acuerdo monopólico con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), para repartirse el mercado eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En 1936 la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones otorgadas por 50 años, otros 40 años, y para dejar sin efecto la cláusula que las obligaba a entregar sus activos a la Ciudad de Buenos Aires al finalizar la concesión. En 1936 la Ítalo fue una de las empresas protagonistas del célebre Escándalo de la CHADE, a raíz de la extensión del plazo de concesión a un siglo, mediante sobornos a políticos y actos de corrupción en los que se vieron involucrados dos presidentes de Argentina, Marcelo T. de Alvear y Agustín P. Justo.
En 1944 el Informe Rodríguez Conde reveló los delitos y actos de corrupción realizados por la empresa y recomendó quitarle la personería jurídica a la Ítalo y otras empresas. En 1957 se declaró la nulidad de la prórroga de la concesión y la cláusula de entrega de los bienes al Estado, pero meses antes de vencer, el presidente Arturo Frondizi volvió a concederle el servicio, sin plazo y con el beneficio de que podía vender la empresa al Estado, si así lo solicitaba. La presidenta María Estela Martínez de Perón anuló en 1975 la concesión renovada por Frondizi.
Al año siguiente la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, mediante actos del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, exdirectivo de la Ítalo, y del secretario Guillermo Walter Klein, preservó la concesión en manos de la empresa y en 1978 dispuso que el Estado la comprara, generando otro escándalo debido a la obsolescencia de sus bienes. La maniobra involucró la desaparición de Juan Carlos Casariego, un funcionario de la dictadura que se oponía a la compra de la Ítalo. Recuperada la democracia en diciembre de 1983, el Congreso de la Nación creó una Comisión para investigar el caso. Trecho de texto da Wikipédia.
Texto 4:
Hace cuarenta años, la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE) era absorbida por SEGBA. A pesar de su nombre, la Ítalo nunca fue italiana y, según los funcionarios que la nacionalizaron en 1979, tampoco era argentina; por esa pirueta interpretativa, pagaron en billetes estadounidenses, y no en pesos, una cantidad de casi 400 millones para comprar lo que no valía ni 8.
La historia es que en sus 67 años de existencia, la Ítalo dejó más de un centenar de “castillos medievales” esparcidos por la ciudad que son hoy un orgullo nacional, así como una buena cantidad de actos de corrupción que produjo, indujo o reprodujo la empresa suiza al punto de salpicar a cada uno de los gobernantes de turno durante siete décadas.
Creada en 1911, la CIADE se repartió el mercado eléctrico de la ciudad de Buenos Aires y alrededores con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE, después CHADE-CADE).
El asunto es que cuando se repartieron el mercado jugoso de la metrópoli, la Ìtalo apuntó a los usuarios particulares, dicen que fue por eso que adoptó el apelativo italiano en lugar del suizo que le hubiera correspondido por el origen de sus capitales. en definitiva, el objetivo marketinero de la empresa estaba enfocado en captar a la gran inmigración peninsular que poblaba y expandía al Buenos Aires de esa época.
Para abastecer a los hogares de una ciudad que crecía a pasos agigantados, la compañía se vio obligada a repartir más de doscientas subestaciones de distintos tamaños por los diferentes barrios y el Conurbano. Pero, a principios del siglo XX, construir en la ciudad demandaba conservar la etiqueta, tener cierta gracia, mantener, digamos, un determinado estilo. Los ingenieros suizos eligieron el ropaje histórico que mejor le calzaba a sus construcciones industriales: el románico lombardo. Un estilo medieval, austero, sólido y bastante memorable.
El estilo se había desarrollado en el norte de Italia en el siglo XI y XII y se distinguía por la combinación de piedra y ladrillo, además de una serie de ornamentos típicos que los constructores argentinos supieron copiar bien usando una mezcla que llamaron simil piedra.
Claro que la mayoría de los ejemplos históricos usados como modelo eran iglesias o conventos, de ahí que los edificios de la Italo parezcan más templos que otra cosa. Con un repertorio de arcos de medio punto, escudos ornamentales, torres con almenas como si fueran castillos y demás recursos estilísticos, las construcciones de la Ítalo se volvieron inconfundibles en el paisaje de Buenos Aires.
Curiosamente, veinte años después, el arquitecto Carlos Massa usó el estilo románico para construir más 36 iglesias en sólo 8 años, todo porque el Cardenal Copello prefería los estilos del medioevo europeo, los veía sólidos y austeros, un símbolo de probidad moral. Nada más alejado de la realidad en el caso de la Ítalo.
En 1936, la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a los funcionarios estatales y municipales de la época para extender sus concesiones 40 años más y borrar la cláusula que las obligaba a entregar maquinarias y edificios a la Ciudad.
En 1957 se revocó esa medida pero el presidente Arturo Frondizi volvió a concederles el servicio, ahora sin plazo.
La presidenta María Estela Martínez de Perón anuló la disposición de Frondizi en 1975, pero después del golpe, la Dictadura volvió a darle al concesión a la Ítalo para terminar comprándola tres años más tarde a un precio escandaloso.
Nada de todo esto podía imaginar Giovanni Chiogna cuando diseñaba las estaciones y subestaciones de la CIAE. Nativo de Trento, el arquitecto italiano que conocía bien el estilo románico por haberlo visto en vivo y en directo. Los edificios se empezaron a inaugurar en 1915 con una velocidad sorprendente, en lotes normales, manzanas enteras o parcelas extremadamente angostas. Todos distintos pero parecidos.
Tal vez el máximo exponente de esta familia de “castillos medievales” sea La Usina Pedro de Mendoza, ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza 501, hoy convertida en centro cultural con el nombre de Usina de las Artes.
Otro testigo privilegiado es el edificio de Montevideo al 900, donde hoy funciona el Museo del Holocausto. Muchas de las construcciones de la Ítalo fueron demolidas, otras abandonadas y hay algunas que todavía existen cumpliendo con su objetivo inicial, como la subestación Pérez Galdós, funciona detrás de la Usina del Arte. Texto de Miguel Jurado / Clarín.
Texto 5:
A pocas cuadras de ahí, sobre la avenida San Juan casi Paseo Colón, otra subestación parece una casita de muñecas antigua rodeada de edificios altos. Tiene vegetación creciendo entre sus ladrillos centenarios y un cartel de instalación de aires acondicionados que alguien colocó al lado de la firma de Giovanni Chiogna, el arquitecto que la construyó.
En el cercano barrio de San Cristóbal, la subusina de Estados Unidos 2242 bien podría ser la morada de un villano con su fachada gris, ventanales inmensos y gárgola. En cambio, la de la calle Chenault, en Las Cañitas, podría hacer de domicilio de princesa. Pero está toda grafitada y venida a menos.
Infinidad de porteños las cruzan a diario, solo algunos reparan en su simpática arquitectura y muy pocos conocen su historia. La ciudad conserva -con diferentes grados de preservación- decenas de pequeños edificios de ladrillo e inspiración medieval, herencia de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE). El más monumental y conocido es la Usina del Arte. Minirréplicas sobreviven en medio del paisaje urbano, de Palermo a San Telmo y hasta la zona sur del conurbano.
Mucho antes de Edesur y Edenor, a principios del siglo XX, la CIAE se disputaba con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) el suministro eléctrico en Buenos Aires. El edificio de la Usina del Arte, de 1919, queda como imponente testigo de esa época. “El palacio de la luz” marcó un hito en el paisaje porteño. Dicen que a partir de ella, la ciudad pasó a ser una de las mejor iluminadas y con mayor vida nocturna del mundo.
A la par de la monumental estructura del barrio de La Boca se construyeron subusinas secundarias y más de cien pequeñas estaciones de apoyo, similares en aspecto, encargadas de la distribución final en los barrios. Se las reconoce de inmediato por su arquitectura similar de ladrillo a la vista, arcos de medio punto, columnas y aberturas de hierro. Hacia 1920, la CIAE administraba 57 subestaciones y en 1928 llegaba a Lomas de Zamora y Quilmes.
Tal vez para generar empatía con la numerosa colectividad italiana existente fue que los propietarios suizos de la CIAE eligieron llamarla ítalo y argentina, pero lo cierto es que nada tenía de esas dos nacionalidades. Para Alejandro Machado, apasionado por la arquitectura porteña y constante difusor de los tesoros edilicios de la ciudad, la compañía realizó “una de las primeras acciones de marketing del país” al llenar los barrios de minirréplicas inspiradas en el Castillo Sforzesco de Milán. En su blog, Machado relevó 23 estaciones firmadas por Juan José (o Giovanni) Chiogna, principal constructor italiano contratado por la CIAE. Muchas otras fueron firmadas por al menos cinco arquitectos más.
Lo curioso es que escasean registros oficiales que listen a todos los edificios, que supieron ser más de 100 entre subestaciones, usinas y superusinas. En 1979, la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) absorbió a la CIAE y unos años después las construcciones pasaron a ser propiedad del Estado nacional. Con el tiempo, algunas fueron desafectadas, otras demolidas y alguna hasta pasó a ser una vivienda particular, como la de la calle Julián Álvarez al 1700. Otras tuvieron un mejor destino, como la de Montevideo 919, hoy Museo del Holocausto. Muchas de ellas continúan en funcionamiento como estaciones generadoras y distribuidoras de energía y están en poder de Edesur y Edenor.
Para Patricia Méndez, doctora en Ciencias Sociales y arquitecta, la experiencia del Museo del Holocausto es un ejemplo de recuperación de edificios digno de resaltar no solo por el alto valor patrimonial que posee el inmueble, sino también porque “permite al transeúnte la posibilidad de conocer parte de la historia técnica de la que fue una de las más importantes empresas eléctricas en el medio local”.
En 2007, Méndez realizó una investigación sobre el patrimonio industrial de la electricidad en Buenos Aires, incluida en el libro Miradas sobre el patrimonio industrial (Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana). Allí hizo un llamado a los entes administrativos a ofrecer “un inventario que facilite la identificación, permita la conservación e invite a la sana reutilización de estos espacios que fueron luz en sus diversas fases históricas”. Tres años después, en 2010, la Legislatura porteña sancionó una ley que tipificó 35 edificios y les adjudicó distintos niveles de protección por considerarlos “parte fundamental del patrimonio de la ciudad”.
Pero el listado más completo y con fotos disponible hoy, al menos entre los que son de acceso público, lo creó Robert Wright, un estadounidense que vivió quince años en Buenos Aires como escritor de guías de turismo. En medio de sus recorridos por la ciudad se obsesionó con las estructuras de la Ítalo y empezó a registrarlas en su blog.
“¡Llamado a la solidaridad! Debe existir un inventario de todos los edificios que pertenecían a la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad en algún archivo viejo de la empresa”, escribió en el 2010, instando a quien divisara uno en su barrio a compartir su hallazgo. Así, en colaboración con otros entusiastas de la arquitectura porteña, logró enumerar 72 construcciones, que marcó en un Google Maps. Todavía hoy su posteo sigue generando comentarios de entusiastas, arquitectos o simples vecinos que año a año comparten datos, se pasan ubicaciones y tejen una red con más preguntas que respuestas. Texto de María Ayzaguer / La Nacion.

.jpg)
.jpg)